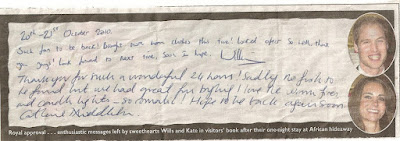La pintura de Renoir es como una mano amiga que te invita a entrar en casa.
Contemplar sus obras es adentrarse en un mundo tranquilo, en un ambiente
distendido donde las preocupaciones no importan o quedan simplemente
olvidadas, envueltas como están, en un entorno reconfortante, por una
naturaleza sencilla y afable, o por la compañía afectuosa de otros compañeros
de viaje.

Su obra “El almuerzo de los remeros”, una de las más conocidas del autor,
invita a estas sensaciones. El que mira y admira el cuadro no está fuera sino
dentro del cuadro, participando de la amena charla, del arrullo de las voces, del
intercambio de miradas cruzadas y del aire reflexivo de unos y distraído de
otros, disfrutando del instante de descanso, del entorno relajado entre amigos,
de esa serenidad que tan simple y naturalmente lo envuelve todo.
Durante sus últimos años de vida, Renoir vivió aquejado por una fuerte y
progresiva artritis reumantoide que provocaba la rigidez de sus miembros y le
postró en una silla de ruedas. No obstante, él nunca dejó de pintar. Su fuerza
de voluntad y su amor por lo que él llamaba “la voluptuosidad de la pintura” le
animaron a someterse a numerosas operaciones quirúrgicas y distintos
tratamientos para que su enfermedad nunca le impidiera soltar el pincel. Y así,
el 2 de diciembre de 1919, con el pincel en la mano, cuando apenas había
terminado de pintar una naturaleza muerta, cerró los ojos para siempre.
Nacido en Limoges en 1841, Renoir se sintió
atraído tempranamente por el arte, y trabajó
en una fábrica de porcelanas y después
pintando abanicos, al mismo tiempo que
estudiaba en la Escuela de Diseño y Artes
Decorativas. Su pasión por la pintura le hizo
titularse con éxito en la Escuela de Bellas
Artes y participar en los cursos que el pintor
suizo Charles Gleyre impartía en su taller. Allí
fue donde conoció a los que fueron sus
amigos y compañeros de viaje, Sisley, Monet
y Bazille.
El periodo impresionista de Renoir estuvo marcado por sus numerosos paisajes
y por las excepcionales escenas costumbristas, donde supo retratar como nadie
la alegría de vivir de aquellos que sabían ser felices con lo poco que tenían. En
1880, se enamoró de Aline Charigot, la dulce muchachita del perro en su
“Almuerzo de remeros”, 20 años menor que él, que le dio tres hijos, Pierre,
Jean y la pequeña Claude (Coco) y con la que vivió una vida tan apacible como
su arte.

Muy al contrario que otros artistas incomprendidos de su época, Renoir obtuvo
siempre un excelente reconocimiento de su arte, y pudo vivir de él a pesar de
los tropiezos económicos en sus comienzos y tener que bregar contra las malas
críticas en las primeras exposiciones de los Impresionistas. A lo largo de su vida
viajó para conocer y experimentar nuevas técnicas y supo empapar, en sus
diferentes etapas de evolución, de una luz y un color característicos a sus
obras.
Después de trabajar, a finales de los ochenta,
con Cézanne y Berthe Morisot, en 1892 surgió
su gran reconocimiento público, cuando el
Estado Francés compró el cuadro “Muchachas
al piano”, para el Museo de Luxemburgo. A
partir de entonces, su fama traspasó fronteras
y el éxito de sus muestras fue creciendo de
forma sucesiva, al tiempo que su enfermedad
también se acrecentaba pero sin poner freno
nunca a la admirable voluntad del pintor.
Es admirable y a la vez conmovedor apreciar, primero en sus obras y después
en la escritura de Renoir, la enorme fuerza de voluntad y amor a la pintura y al
arte que se escondían tras la mano que sujetaba y deslizaba esos pinceles por
la tela del lienzo.
En las tres muestras que veremos a continuación se revela la mano guiada del
joven por el entusiasmo y las ganas de crecer y de innovar, y la mano del viejo
enfermo guiada a su vez por la lucha de seguir firme, perdurar y dar larga vida
a unas obras donde quede plasmado no sólo el esfuerzo sino también el amor
al trabajo, la esencia de la mano autora, la pincelada del corazón cansado pero
sereno.

El vívido entusiasmo no deja de plasmarse en esta muestra, de la que se
desconoce la fecha, pero que sin duda proviene de mano ágil, suelta,
espontánea, salpicada de certero optimismo. La inteligencia, el gusto artístico e
incluso una vibrante musicalidad se entremezclan en el conjunto escrito
conformando un sutil y ligerísimo baile de formas y acentos. Se aprecia la
agilidad mental, el placer exquisito por el trabajo llevado a buen término y el
delicado gusto por las formas y los detalles. Los puntos de las “ies” avanzados y
altos revelan ese idealismo, ese sueño de pretender alcanzar lo inalcanzable,
esa tendencia a volar y dejarse llevar por la fantasía y con ciertas dosis de
inocencia.

Con el fin de paliar los efectos de su artritis, Renoir viajó con frecuencia a
tomar baños termales y otros tratamientos en Cagnes-sur-Mer y a Essoyez,
tratando de huir del crudo invierno en la templada Costa Azul. Esta carta está
fechada en Cagnes en 1909, cuando pintor ya padecía su enfermedad de una
forma muy acusada y, sin embargo, no deja de imprimir en el papel la fuerza y
la querencia optimista que tanto le caracterizaba. La torpeza del gesto trazado
por unos dedos anquilosados y rígidos, no impide que los puntos de las ies
sigan alzando su vuelo y que las formas pretendan
bailar. Parecía tener Renoir las ideas claras y ser y
mantenerse firme en sus propósitos guiado siempre
por una sabia intuición. De natural afectuoso y afable,
no por ello dejaba de mostrar su impetuoso espíritu
también en cierto rictus autoritario y, en ocasiones,
rebelde. Quizás fue esta tendencia “revolucionaria” lo
que le hizo removerse contra las formas imperantes
en la época y lanzarse a innovar y a experimentar
nuevas técnicas en su arte.

Esta muestra de escritura, fechada en 1914, sigue conservando el latido del
coraje en la mano del pintor, pese a la lentitud y rigidez del trazado. El espíritu
vivo y alegre ha dejado lugar a las ganas de seguir luchando, a la templanza
madura de mantener la fortaleza del espíritu hasta el final, aunque la luz y el
color ya estén diciendo que pretenden desaparecer muy pronto.
Pintor de mirada aguda y pincelada serena, que no pretendía buscar historias
sino que pintaba lo que encontraba a cada simple paso, en cada rincón de la
vida. Pintor sin pretensiones, que se convirtió en espejo revelador de la
sencillez del quehacer cotidiano, de la simplicidad de los instantes y del paso de
los tiempos.
Pintor de miradas tranquilas, de posturas
sosegadas y desentendidas de problemas y
formalismos. Pintor de paisajes que invitan a la
reflexión, a tenderse en la hierba y respirar hondo,
a dejar que el sol te sonroje las mejillas. Pintor de
colores brillantes de alegría, y de luces palpitantes
de vida, latido de entusiasmo y optimismo.
Pese a la crudeza inevitable de la vida, siempre hay motivos para pintarla de
colores. Y eso exactamente fue lo que hizo, desde el principio hasta el fin de
sus días, Pierre-Auguste Renoir.
Sandra Mª CerroGrafóloga y Perito calígrafo
www.sandracerro.com